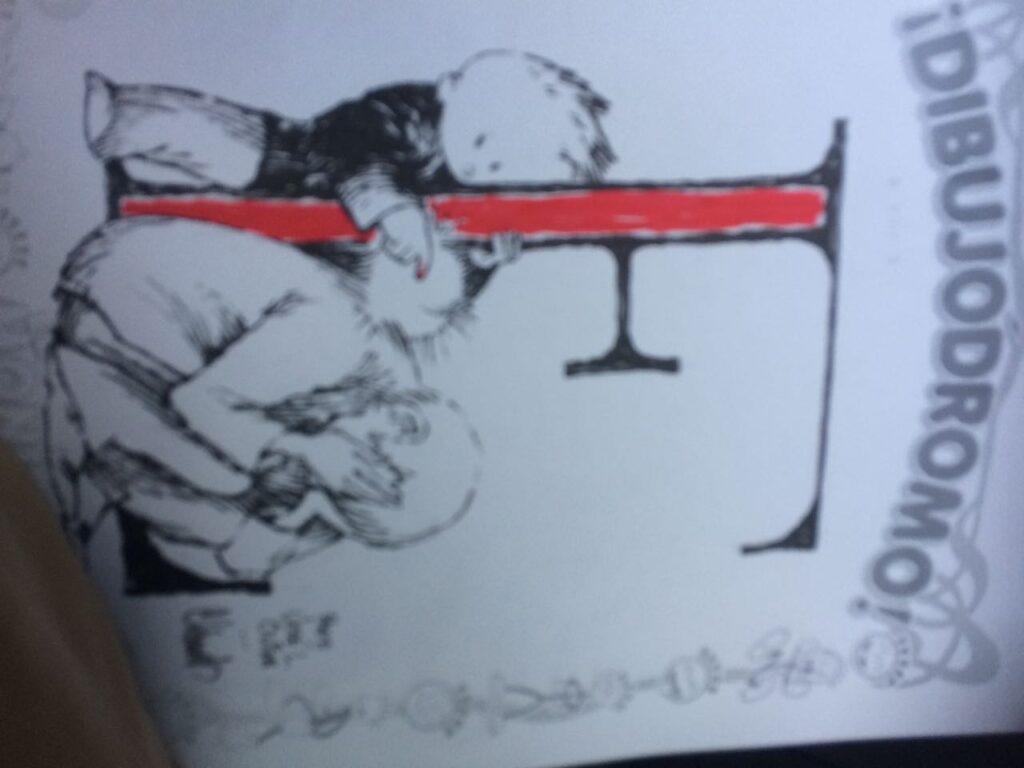Aunque para toda teoría, disciplina, religión o filosofía resulta ridículo el desarrollo personal, solitario e independiente, antes de registrar siete años de vida en este mundo, E había conseguido recordar y percibir claramente el momento exacto. Era tan simple y evidente como hay cuatro puntos cardinales en el espacio.
El niño E tenía cinco años esa noche, ciertamente caótica y calurosa, en la que su mamá se vestía de fiesta. Bastó un breve atisbo al pezón izquierdo para incitar un viaje al placer tan vívido que su boca recordó cuando era un mamón que disfrutaba esa carnosidad con sus labios.
La noche de marras sintió que tenía poder. El de conocer el punto exacto. Sin mayor registro intermedio, el niño E recordaba los ojos suavemente cerrados de la morena y joven sirvienta que se había quedado a cuidarlo, mientras sus labios chupaban sus senos. También guardó en su recuerdo la mojada y peluda entrepierna de la mujer color canela, por la que sus delicados dedos hurgaron hasta tocar un molusco húmedo y abultado. Sabía que toda la magia se debía al punto exacto, esa noche descubierto.
Hoy tenía diez años, y cinco de practicar muy a su manera el poder de descubrir el punto exacto. Por supuesto, entre aquella noche iniciática y sus siete años había abusado de ese poder. Jugando con el punto exacto de los demás había conseguido las más altas calificaciones en la escuela, los mejores juguetes, besar los coños y los senos de las mujeres más bellas con las que convivía: su prima, la secretaria de su padre, la maestra de piano, la amiga más guapa de su madre. Sus amigos, todos ellos, le regalaban sus juguetes nuevos, incluso los que desempacaban frente a él. El punto exacto era su secreto.
Era muy simple: dependiendo de su naturaleza y condición, cualquiera buscaba en su vida un momento justo, una sensación precisa donde su universo se apoyaba. Todos hacían lo posible por alcanzar ese instante; todos requerían ese punto para justificar su existencia, para mover al mundo. El empresario, el carpintero, la abuela, el intelectual, la maestra… todos buscaban un ángulo, un espacio y una ocasión para sentirse plenos. Solo un punto exacto. Era muy fácil encontrarlo y proporcionarles la situación perfecta para obtenerlo, o al menos brindarles un brillante atisbo de su punto exacto de plenitud.
Alguna vez le atormentó su poder, lo llevó a sentirse perverso, pero ahora creía que su punto exacto era lograr que los demás tuvieran su punto exacto.
Pulida su habilidad, esa tarde era el fin de una ardua labor. Con paciencia había logrado llevar a la hermana, quince años mayor, de su mejor amigo al escenario de su punto exacto. Un cuidado jardín rodeaba la tarde. Entraron solos al abandonado cuarto de trebejos; allí estaba el punto exacto de esa mujer, lo sabía. Los ojos y la nariz abiertos eran signos de estar cerca de un punto exacto más. Se sintió alegre, era uno de los que más trabajo le había costado conseguir. Pero lo que por primera vez lo sorprendió en esto de los exactos puntos fue que ella tomó una tira de cuero y empezó a pegarle. Su punto exacto era golpearlo en ese cuartucho, justamente a él. Uno y otro golpe siguieron.
Un segundo antes de morir, cubierto de sangre y dolor, entendió casi en éxtasis que su punto exacto era morir así. Sonrió angelical antes de expirar. El niño E, una fracción minúscula de tiempo antes de morir, entendió en un suspiro lo que era en realidad el punto exacto: una pequeña muerte.